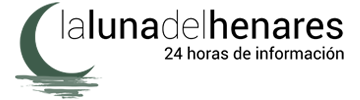Desde la Biblioteca de Babel
Eduardo Chillida, aparte de sobrecogernos con la rotundidad de sus volúmenes, era capaz de teorizar con suma lucidez sobre su oficio: «El escultor –afirmaba– encuentra los perfiles mirando siempre en profundidad. La escultura debe dar la cara en todo momento y estar atenta a lo que alrededor se mueve y la hace viva». Al hilo de tan rotunda reflexión, no deja de resultar curioso que el poeta y editor Carlos Barral también escribiese su primera novela, “Penúltimos castigos” (Ed. Seix Barral), como un intento por tratar de mirarse en profundidad y elaborar de este modo su peculiar autobiografía. Lo consigue al perfilar un personaje de ficción en crisis, un escultor y dibujante, que desarrolla su inquietante trayectoria vital, en paralelo con la del propio Barral.
En el recuerdo de Pablo Serrano
Regresar sobre aquel texto de 1983, supone reencontrarse, una y otra vez, con el recuerdo de Pablo Serrano. Su contundente personalidad –tan vigorosa y rotunda como toda su obra escultórica– con apenas unos trazos, nos la logra retratar, la maestría narrativa de Carlos Barral. En esas páginas comenta el fortuito encuentro de su protagonista con el maestro aragonés: «Hablaba mirándome a los ojos con mucha dificultad, fijando los suyos en el centro de las gruesas lentes de sus gafas. Sabía que era miope pero no imaginaba que tanto, y mientras me hablaba no podía menos que preguntarme cómo se las arreglaba para trabajar con esa limitación tan grave. Serrano me pareció en ese encuentro enormemente simpático y sobre todo elegantísimo, de una elegancia como muy antigua».
Operación Azaña
Durante la breve etapa que Arsenio Lope Huerta fue alcalde de Alcalá, entre otros muchos aciertos, destaca su empeño por reivindicar la olvidada, cuando no denigrada, figura de don Manuel Azaña. Albergaba el ambicioso, a la vez que arriesgado, proyecto de erigir un monumento a su memoria. Arriesgado porque el destrozo continuo de la lápida conmemorativa en su casa natal demostraba aún la cerrazón ideológica de muchos paisanos. Ambicioso porque aspiraba a que Pablo Serrano fuese el artífice del proyecto. En el recuerdo de su admiración, Curro, con toda probabilidad, tendría presente el monumento tan querido y compartido de Galdós en Las Palmas, la inquietante figura de Unamuno en Salamanca, el cráneo privilegiado de Ortega en los jardines de su Fundación, la imponente presencia de Indalecio Prieto en las arcadas de Nuevos Ministerios o la controvertida, por prohibida en tiempos de dictadura, cabeza de Machado que finalmente pudo colocarse frente a los campos de Baeza, y de la que años más tarde Rosa Regàs recuperaría una de las copias para entronizarla ante la fachada de la Biblioteca Nacional.

Pablo Serrano frente a “su” cabeza de Machado, prohibida y perseguida en los agónicos tiempos del Régimen.
Entre la frustración y la admiración
Fue a través de un amigo común como finalmente Arsenio consiguió entrevistarse con Pablo Serrano. En aquel encuentro, al parecer, supo transmitirle al escultor su apasionado entusiasmo por el proyecto. Algunos meses más tarde –enero de 1985– tras una decepcionante visita a Alcalá, Pablo Serrano comentaba en el viaje de regreso a Madrid que no le agradaba nada el inhóspito lugar que habían escogido para erigir el monumento. Se sentía cansado y estaba abrumado ante el último encargo que le habían conferido y en el que estaba inmerso. Sin embargo, mientras trabajaba en dar forma al bronce del primer Rey de la democracia firmando la Constitución, con destino a una de las salas del Congreso, ya había comenzado a interesarse por el último Presidente de la República ante el encargo de sus paisanos. Imaginaba a un Manuel Azaña contemplativo, ensimismado en alguna esquina de la Plaza de Palacio, ese rincón favorito y siempre tan evocador para el autor de “Fresdeval”. Sin embargo –a pesar de su frustración– no dejaba de ser curioso que Pablo Serrano emplease parecidos calificativos a los de Barral para definir al Alcalde de Alcalá, al que consideraba, aparte de culto, de una simpatía y elegancia arrolladora, por eso, antes de llegar a la puerta de su estudio en el Paseo de la Castellana, afirmó que se haría cargo del proyecto ante el entusiasmo mostrado por Arsenio Lope Huerta, al que tres meses más tarde le dirigiría una cariñosa carta confirmando su decisión y el deseo inmediato de reunirse: «…para ir dando los primeros pasos».
Proyecto fallido
Sin embargo apenas si le dio tiempo a trazar el boceto de su nueva idea. Un ágora en el vértice final de un parque. A la manera de la Antigua Grecia, un sugerente espacio abierto para compartir, charlar y discutir, junto a la presencia de don Manuel. Poco tiempo después –26 de noviembre de ese mismo año– Pablo Serrano fallecía repentinamente. Su idea se interpretó al revés, más que un ágora, el resultado final semejaba un inquietante y cerrado pequeño ruedo en el vértice opuesto al deseado por el escultor; es decir, al comienzo del parque. La figura de Azaña se encargó a un supuesto discípulo suyo. Allí, sentado en unas gradas solitarias, efectivamente su cabeza sobresalía, pero en vez de fundirse con los cerros cercanos, quedaba enmarcada entre el amarillento rótulo de un concesionario de automóviles. Al parecer aquel supuesto lugar de encuentros pronto se convirtió en un peligroso refugio de desencuentros. Sublime decisión supuso trasladar su efigie al centro de una de esas inclasificables y horteras rotondas que han desbordado todo el territorio patrio a lo largo de nuestra democracia. A pesar de las palabras de Chillida defendiendo: «…que la escultura debe estar atenta a lo que alrededor se mueve, porque la hace viva». Hoy ese monumento, rodeado de coches por todas partes, no deja de ser una grotesca metáfora sobre lo inalcanzable que resulta todavía la figura de don Manuel Azaña Díaz.