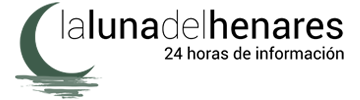Leo el libro de poemas/ que robamos en un arrebato/ de infección sentimental
Luis Eduardo Aute
Desde La Oveja Negra
Creo recordar que ocurrió en una húmeda tarde de otoño del 69. Salía presuroso y más bien agitado del Drugstore de Paseo de Gracia. Bajo el sobaco derecho apretujaba un ejemplar de La pell de Brau, lo acababa de robar allí dentro. De pronto –¡Cómo es posible!– casi me doy de bruces con su autor que bajaba en dirección a Plaza de Cataluña, ensimismado pero con paso algo ligero, tal vez ante el temor que descargase el chaparrón que se intuía. Por un momento, vencido el temor a ser descubierto, envalentonado por la hazaña, casi me atreví a sacar el ejemplar y mostrárselo a Salvador Espriu para que me lo dedicase. Sin embargo venció mi timidez, fui incapaz y hasta me sobrevino cierto complejo de culpa mientras el poeta seguía su camino, ajeno a aquella estúpida aventura. De pronto, avergonzado, se me pasó por la cabeza la infeliz idea de reintegrar el libro al expositor del interior. Sin embargo allí dentro sonaba a todo volumen el último disco de Lluís Llach, A cara o creu, que parecía avisarme de tan absurdo arrepentimiento. Aún conservo aquel ejemplar de tapas amarillas, una edición bilingüe publicada por “Cuadernos para el Diálogo”. Abro sus primeras páginas y descubro que no está dedicado, ni siquiera firmado por mí. Tan solo mantiene, en una esquina, el precio marcado a lápiz: 75 pesetas. Es casi seguro que dentro de pocos años acabará en una librería de saldos a un precio tan ridículo que no alcanzará siquiera el valor que supuso aquella lejana acción de contravenir las normas. Ojalá que entonces, alguien lo vuelva a robar en mi nombre, será como un grato homenaje póstumo.
En busca del libro perdido
«Pero ha pasado el tiempo –escribía Gil de Biedma– y la verdad desagradable asoma: envejecer, morir, es el único argumento de la obra». Hace mucho tiempo que dejé de robar libros. Aquel vicio se disolvió de pronto, como la juventud. El humorista Máximo dibujó a toda mi generación en una de sus viñetas. Un señor mayor ante una estantería repleta de ejemplares, reflexionaba amargamente: «Compro libros y libros como si me asegurasen tiempo infinito para leerlos». Nuestra incorregible pasión por los libros nos hace visitar con frecuencia las librerías de saldos o la Cuesta de Moyano. Seguimos buscando tesoros, aquellos ejemplares que entonces fuimos incapaces de robar y hoy nos podemos permitir el lujo de comprar. Por supuesto que casi todos ellos permanecen ya descatalogados: las joyas de Seix Barral con sus cubiertas fotográficas, la calidez de los volúmenes de La Gaya Ciencia con la elegancia tipográfica de Giralt Miracle, indispensables títulos de Alianza con las atractivas portadas de Daniel Gil o los sobrios diseños de Austral con un catálogo casi infinito…
Dedicatorias abandonadas
En esa rebusca de material, a modo de peculiares arqueólogos, escarbamos entre capas de papel y descubrimos muchas veces, no solo títulos perdidos, sino también dedicatorias abandonadas. Autógrafos patéticos. Son las huellas de sus autores que, emocionados, trazaron en la tercera página de ilusionadas aventuras literarias, entrañables dedicatorias a escritores o personajes renombrados y admirados. Ejemplares desconsolados que han permanecido intonsos durante años. Por supuesto que también nos encontramos con aquellas dedicatorias de compromiso para: “Mi querido amigo… (por un día)”, cuyo único mérito consistió en guardar cola ante la caseta de la Feria del Libro y conseguir así un trofeo fetiche del que después no haría falta siquiera leer su interior.
Nuestro libros son las vidas que van a dar al olvido
Cuando hablaba de libros robados no pretendía referirme a aquel pasado delictivo de juventud, aunque al final los recuerdos siempre terminan traicionándonos. Quería tan solo señalar ese otro robo, el que se les infiere a la memoria de los seres queridos cuando estos nos abandonan. Sus libros acaban desperdigados; con suerte, a tres euros el ejemplar. Durante años, sin hacer caso a Máximo, nos acumulamos de libros en la ensoñación de que el tiempo llegue a ser infinito. Al final, desaparecido el lector propietario, sus bibliotecas se convierten en un estorbo que devora el espacio. Aquellos ladrillos de papel que ayudaron a conformar una educación sentimental, pasan a ser trastos inútiles para cualquier reconstrucción posterior que pretendan los familiares. Las bibliotecas públicas los desechan, los libreros de saldo se ponen estupendos con un criterio selectivo que no cuadra con la miseria que pagan por ejemplar.
Agonizando en un contenedor
Con nocturnidad y alevosía algunos ejemplares terminan en contenedores; allí van a parar infinidad de páginas que un día lejano fueron subrayadas en el esfuerzo inútil por tratar de poner énfasis en párrafos que se consideraban esenciales, con el iluso deseo de advertir a futuros lectores. Al final serán tan solo los restos de un naufragio vital y entre las penosas mareas del olvido es posible que se desprendan de sus páginas algunos objetos guardados entre capítulo y capítulo y que a lo mejor sirvieron para marcar un punto de lectura: un billete de autobús, la factura de un hotel o la foto arrugada que aún conserva la sonrisa de una novia que terminó diluyéndose junto al recuerdo de lecturas compartidas. Son, sin duda, libros robados a la memoria de sus dueños. Pero, qué más da. Ya nos advirtió Gil de Biedma: «…envejecer, morir, es el único argumento de la obra».